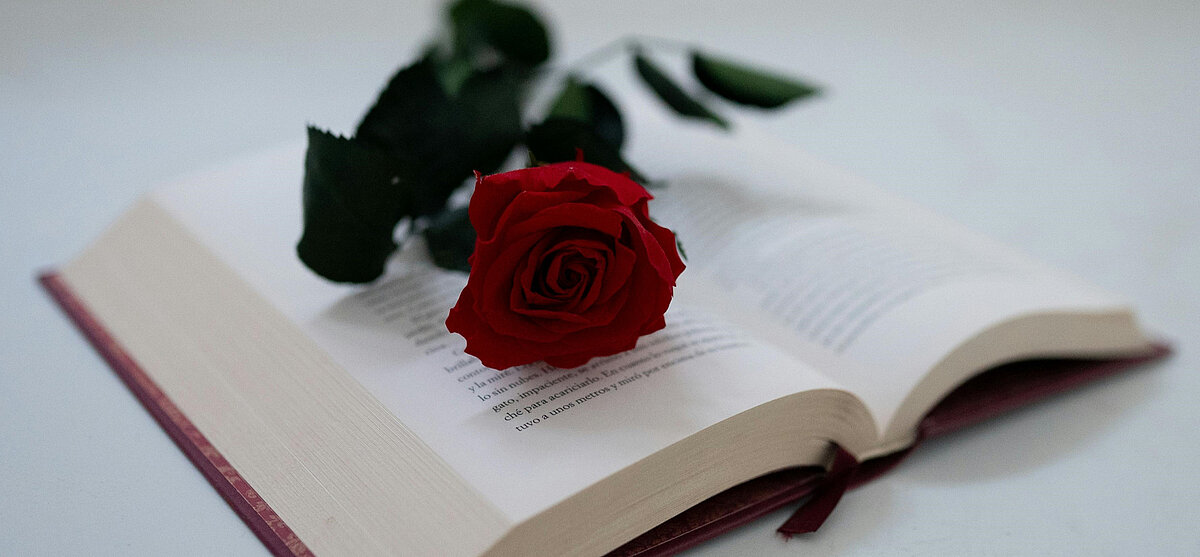Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
La discriminación y la violencia contra las personas LGBTI eran generalizadas, y la legislación contra ellas se vio reforzada. Se presentaron varios proyectos de ley para abordar reparaciones relacionadas con la esclavitud y sus secuelas. En numerosos estados se aplicó la prohibición total del aborto o se limitó severamente el acceso al mismo. La violencia de género afectaba de forma desproporcionada a las mujeres indígenas. El acceso a Estados Unidos de las personas solicitantes de asilo y migrantes continuaba estando plagado de obstáculos, pero algunas nacionalidades siguieron disfrutando del denominado Estatus de Protección Temporal. En varios estados se dieron pasos para restringir el derecho a la protesta. La población negra sufrió de forma desproporcionada el uso de fuerza letal por parte de la policía. No se registraron avances en la abolición de la pena de muerte, excepto en el estado de Washington. Seguía habiendo casos de detención arbitraria e indefinida en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba). Pese a que la violencia con arma de fuego estaba muy extendida, no se consideraron nuevas políticas de reforma al respecto, pero el presidente, Joe Biden, anunció la creación de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca. Estados Unidos siguió utilizando fuerza letal en países de todo el mundo. Las personas negras, de otros grupos racializados y de ingresos bajos soportaron la peor parte de las consecuencias que la actividad de la industria petroquímica tenía para la salud, y el uso de combustibles fósiles no disminuyó.
Discriminación
Hubo personas, en particular las transgénero de grupos racializados, que sufrieron actos de violencia excesiva en razón de su orientación sexual o su identidad de género, reales o supuestas. La población LGBTI tenía una probabilidad nueve veces mayor que la no LGBTI de ser víctima de delitos de odio con violencia. Sólo el 54% de las personas adultas LGBTI vivían en estados que contaban con legislación sobre delitos de odio que abarcaba la orientación sexual y la identidad y expresión de género.
La aprobación de legislación estatal anti-LGBTI aumentó notablemente. En 2023 se aprobaron 84 proyectos de ley anti-LGBTI, lo que cuadruplicaba la cifra registrada en 2022. Se promulgaban cada vez más leyes que, en nombre de la libertad religiosa, limitaban o eliminaban de hecho los derechos de las personas LGBTI.
En el Congreso se presentaron cuatro resoluciones o proyectos de ley que instauraban medidas de reparación y comisiones de verdad y reconciliación en relación con la esclavitud y los internados indígenas, y con sus secuelas. Los descendientes de personas africanas, afroamericanas e indígenas esclavizadas seguían soportando el trauma intergeneracional, así como los perjuicios materiales y económicos del legado de la esclavitud y el colonialismo, sin obtener reparación.
Tras los ataques perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre y los posteriores bombardeos e invasión terrestre de Gaza por parte de Israel, los incidentes antisemitas e islamófobos que afectaban a personas que eran —o a quienes se consideraba— judías, musulmanas, israelíes o árabes aumentaron de forma exponencial.
Derechos sexuales y reproductivos
Tras la decisión adoptada en 2022 por la Corte Suprema de Estados Unidos con la que se ponía fin a las medidas federales de protección del derecho al aborto, 15 estados implementaron la prohibición total —o con excepciones sumamente limitadas— de esta práctica, con consecuencias para millones de personas en edad reproductiva. Muchos otros estados implementaron la prohibición a partir de las semanas 6ª, 12ª, o entre la 15ª y 20ª de embarazo. La legislación cambiaba con rapidez y afrontaba retos complicados, lo que generaba un clima de incertidumbre para muchas personas que solicitaban servicios de aborto. Numerosos estados pretendían penalizar —o ya habían penalizado— el aborto farmacológico, el desplazamiento a otros estados a fin de recibir atención para abortar, o la asistencia a personas de un estado que prohibía viajar a otro a fin de recibir atención para abortar.1 En noviembre, el electorado del estado de Ohio aprobó una reforma de su Constitución encaminada a proteger el acceso al aborto.
Estados Unidos seguía imponiendo muchas restricciones a la financiación del aborto, incluso en estados en los que esta práctica era legal, lo que afectaba de forma desproporcionada a las mujeres negras y de otros grupos racializados. La Enmienda Hyde, de carácter federal, seguía bloqueando la financiación de Medicaid —programa financiado por el gobierno que ofrecía cobertura sanitaria a determinadas categorías de personas con ingresos bajos— para servicios de aborto, lo que imponía una carga económica extra a las personas embarazadas que deseaban abortar, especialmente a las de grupos racializados y a las de ingresos bajos.
Violencia por motivos de género
Las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país presentaban índices muy desmedidos de violencia sexual. Según los datos más actualizados de los que el gobierno disponía, recabados en 2016, aproximadamente el 56% de las mujeres pertenecientes a ese grupo de población habían sufrido violencia sexual —un porcentaje que duplicaba con creces la media nacional— y el 84%, algún tipo de violencia. Una encuesta de 2018 había concluido que las mujeres indígenas de Alaska tenían una probabilidad de sufrir violencia sexual 2,8 veces mayor que las mujeres no indígenas. Los datos de 2016 mostraban que, en el 96% de los casos, la violencia sexual que soportaban las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país había sido infligida por al menos una persona no indígena. El derecho estadounidense seguía restringiendo la jurisdicción de las tribus, lo que impedía a éstas enjuiciar a personas no indígenas que hubieran ejercido violencia contra mujeres indígenas. Las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país también seguían enfrentando obstáculos para acceder a la atención posterior a la violación, como, por ejemplo, a los exámenes forenses, que eran necesarios en caso de que se fueran a presentar cargos contra el perpetrador.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Tras el fin de la política sobre inmigración conocida como Título 42, Estados Unidos implementó nuevas medidas en materia de migración que seguían limitando drásticamente el acceso al asilo en la frontera con México. Entre esas medidas figuraba una prohibición general del asilo en virtud de la cual ninguna persona era considerada apta para obtenerlo salvo que pudiera cumplir una de las tres excepciones previstas, y obligaba a usar la aplicación para teléfonos móviles CBP One (puesta en marcha en 2020 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) para concertar citas de solicitud de asilo en determinados puntos de entrada al país.2 Las citas disponibles a través de CBP One eran limitadas, por lo que las personas solicitantes de asilo quedaban en situación de desamparo y en condiciones inhumanas en la frontera, donde eran objeto de actos de violencia y racismo, sobre todo en el caso de las mujeres, los niños y niñas no acompañados y las personas negras.
Estados Unidos y Canadá ampliaron la aplicación del Acuerdo de Tercer País Seguro a todas las fronteras terrestres de ambos países, incluidas las vías fluviales.
El gobierno prorrogó el Estatus de Protección Temporal de las personas haitianas, hondureñas, nepalíes, nicaragüenses, somalíes, sudanesas, sursudanesas, ucranianas, venezolanas y yemeníes, que otorgaba autorización de empleo y protección frente a la expulsión de Estados Unidos. Además, implantó un proceso de permiso de permanencia temporal para personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas, que ofrecía hasta 30.000 autorizaciones mensuales de entrada en Estados Unidos siempre que se dispusiera del patrocinio de residentes en el país. Ente enero y septiembre se concedieron 251.000 autorizaciones de este tipo.
El Congreso no sometió a votación la Ley de Ajuste Afgano, que proporcionaba vías para la obtención de la residencia permanente a las personas evacuadas de Afganistán.
Las autoridades mantuvieron el sistema de detención arbitraria masiva, vigilancia y seguimiento electrónico de las personas migrantes. Se trataba de una lucrativa industria que seguía utilizando las prisiones privadas para recluir a quienes buscaban seguridad.
Las autoridades de los estados implantaron nuevos sistemas de transporte para trasladar a quienes solicitaban asilo desde los estados fronterizos al interior del país. Las ciudades tenían dificultades para proporcionar alojamiento y servicios adecuados a las personas solicitantes de asilo que recibían, y cada vez era más frecuente que éstas quedaran sin hogar o fueran acogidas en lugares inadecuados, tales como comisarías de policía o albergues.
Libertad de reunión
En un total de 16 estados se presentaron 23 proyectos de ley que restringían el derecho a protestar, y hubo 5 proyectos que adquirieron rango de ley en 4 estados. Muchos de los proyectos de ley tipificaban como delito determinadas formas de protesta, como las manifestaciones que se celebraran cerca de oleoductos de combustibles fósiles, o aumentaban las penas aplicables a delitos ya tipificados, como los “disturbios” o el bloqueo de carreteras. En Misisipi se impuso a quienes organizaban protestas cerca de la sede del gobierno estatal u otros edificios gubernamentales la obligación de obtener previamente la autorización por escrito de las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley, lo que permitía a las autoridades permitir o vetar las protestas, incluidas las dirigidas contra sus propias actuaciones. En Carolina del Norte se elevaron las penas aplicables a los delitos de “disturbios” ya tipificados y a las protestas que se celebraran cerca de oleoductos.
En Georgia se acusó formalmente a 61 personas de infringir la Ley sobre Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Asociaciones Ilícitas cuando protestaban contra la construcción de unas instalaciones de formación de cuerpos policiales y de bomberos, conocidas también como la “Ciudad Policía” (Cop City). A muchas de ellas también se las acusó en aplicación de una ley sobre terrorismo nacional amplia e imprecisa.
Después del 7 de octubre se produjeron protestas no violentas de gran envergadura en todo el país, en las que se pedía que se acordara un alto el fuego entre Israel y Hamás y que el gobierno estadounidense dejara de suministrar munición al gobierno israelí.
Uso excesivo de la fuerza
Según los medios de comunicación, la policía mató por disparos a 1.153 personas en 2023. Las personas negras sufrieron de forma desproporcionada el uso de fuerza letal, pues constituían casi el 18,5% de las víctimas mortales por el empleo policial de armas de fuego, pese a que representaban aproximadamente el 13% de la población.
Una delegación del mecanismo internacional de expertos independientes de la ONU para promover la justicia y la igualdad raciales en la aplicación de la ley hizo una visita a Estados Unidos y posteriormente lo instó a que reuniera, compilara, analizara y publicara los datos relativos a la interacción directa de la población con los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley y el sistema de justicia penal, desglosados según origen racial o étnico. Además, le solicitó que garantizara la rendición de cuentas en todos los casos de uso excesivo de la fuerza y comisión de otras violaciones de derechos humanos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley —mediante investigaciones penales inmediatas, efectivas e independientes— con miras a exigir responsabilidades a los perpetradores.
El 18 de enero, mediante una operación interinstitucional de mantenimiento del orden público dirigida por agentes de la Policía Estatal de Georgia, se inició el desalojo de unos campamentos de activistas del movimiento Defendamos el Bosque, que llevaban instalados desde finales de 2021 en el bosque situado a las afueras de Atlanta para impedir la construcción de la “Ciudad Policía”. En los informes oficiales se aseguraba que los agentes se habían encontrado con una tienda de campaña y habían ordenado verbalmente a la persona que estaba en su interior que saliera. Los agentes sostuvieron que esa persona, Manuel Esteban (“Tortuguita”) Páez Terán, activista ambiental, había disparado contra ellos y, al parecer, herido a un policía estatal, por lo que abrieron fuego en respuesta y la mataron. Una autopsia independiente reveló que Páez Terán había recibido 57 disparos y no halló restos de pólvora en sus manos.
Pena de muerte
Pese a que se mantenía vigente una suspensión de las ejecuciones federales, el Departamento de Justicia siguió defendiendo las condenas a muerte ya impuestas a nivel federal y solicitó el restablecimiento de las condenas de muerte en apelación y la imposición de otras nuevas en juicio. Se presentaron de nuevo dos proyectos de ley sobre su abolición en las dos cámaras del Congreso, pero no se sometió a votación ninguno de ellos.
En Alabama, el Departamento de Prisiones finalizó en febrero una revisión del proceso de inyección letal y reanudó las ejecuciones, que se habían suspendido durante 4 meses. En marzo, Idaho promulgó una ley que autorizaba el uso de pelotones de fusilamiento como método de ejecución. En abril, Florida promulgó una ley que exigía sólo 8 votos favorables de los 12 que emitía el jurado para imponer una condena a muerte, el umbral más bajo de Estados Unidos. En agosto, en Alabama se ultimaron los protocolos de ejecución mediante asfixia por gas, un método que los organismos de derechos humanos de la ONU consideran que contraviene la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Asamblea Legislativa de Alabama presentó —pero no llegó a aprobar— un proyecto de ley que establecía el requisito de unanimidad del jurado para poder imponer una condena a muerte y que aplicaba retroactivamente una ley de 2017 que abolía la anulación judicial de las decisiones de los jurados en relación con las condenas a muerte.
Washington abolió oficialmente la pena de muerte, después de que la Corte Suprema del estado hubiera declarado en 2018 que la ley parlamentaria que autorizaba ese castigo era arbitraria y presentaba un sesgo racial.
Detención arbitraria
Un total de 30 varones musulmanes permanecían recluidos de manera arbitraria e indefinida en el centro de detención estadounidense de Guantánamo, en contravención del derecho internacional. Cuatro hombres fueron transferidos a terceros países en 2023. Entre los que seguían bajo custodia, 16 habían recibido autorización para su traslado —en algunos casos, hacía más de un decenio— sin que se produjeran avances. El Congreso seguía bloqueando el traslado a Estados Unidos de cualquier detenido de Guantánamo, lo que implicaba que el gobierno tenía que organizar su transferencia a terceros países en los que se respetaran sus derechos humanos.
Seguía sin haber rendición de cuentas, medidas de reparación ni acceso a tratamiento médico adecuado para los numerosos detenidos que habían sufrido tortura y otros malos tratos o desaparición forzada.
Se seguía denegando la celebración de juicios a los detenidos de Guantánamo, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos había resuelto en 2008 que tenían el derecho de hábeas corpus. El marco de la “guerra contra el terror” del gobierno estadounidense, que seguía contraviniendo el derecho internacional, entorpecía la capacidad de los tribunales federales para ordenar la puesta en libertad de los detenidos. Ni siquiera las sentencias favorables de estos tribunales daban lugar a su liberación inmediata.
Un total de 8 detenidos —entre ellos, 5 hombres acusados de haber participado en los ataques del 11 de septiembre de 2001— seguían haciendo frente a cargos en el sistema de comisiones militares, que era contrario al derecho y las normas internacionales sobre juicios justos, y podían ser condenados a muerte en caso de ser declarados culpables. El uso de la pena capital en estos casos, tras procedimientos que incumplían las normas internacionales, constituía una privación arbitraria de la vida. Las prolongadas negociaciones en relación con la reducción de la pena a cambio de la declaración de culpabilidad de algunos de los 30 detenidos restantes se estancaron en septiembre, después de que el gobierno del presidente Biden rechazara las condiciones propuestas por los 5 hombres que estaban siendo juzgados por los ataques del 11 de septiembre de 2001. Como consecuencia del uso sistemático de la tortura, y debido al funcionamiento deficiente y la falta de imparcialidad fundamental del sistema de comisiones militares en el extranjero, Estados Unidos seguía sin hacer rendir cuentas a nadie por estos atentados.
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
La violencia con arma de fuego había causado la muerte de al menos 48.000 personas en 2022, último año del que existían datos, lo que significaba que cada día habían muerto aproximadamente 132 personas a consecuencia de lesiones producidas por armas de fuego. Este tipo de violencia se veía perpetuada por el acceso continuo y prácticamente sin restricciones a las armas de fuego, y espoleada por el aumento de la venta de dichas armas durante la pandemia de COVID-19, la ausencia de legislación integral sobre seguridad y armas (incluida la regulación efectiva de su adquisición, posesión y uso) y la falta de inversión en programas adecuados de prevención y sensibilización sobre violencia con armas de fuego.
En 2023 se produjeron más de 650 incidentes en los que recibieron disparos 4 personas como mínimo. En enero, un hombre de Monterey Park, en California, abrió fuego y mató a 11 personas e hirió a 9 en una celebración del Año Nuevo Lunar. En marzo, un hombre mató a 3 personas menores de edad y 3 adultas en una escuela primaria cristiana de Nashville, en Tennessee. En Cleveland, Texas, un hombre mató en abril a 5 personas —entre ellas, un niño de 9 años— en la vivienda de unos vecinos que se habían quejado del ruido que hacía al disparar armas en su propiedad. En mayo, un hombre mató a 8 personas e hirió a 7 en un centro comercial de Dallas. Estos casos demostraban que el gobierno seguía sin promulgar reglamentos sobre el uso de armas de fuego que tuvieran una base empírica, lo que menoscababa los derechos humanos en todo el país.
Tras la aprobación en 2022 de la primera ley que regulaba la posesión de armas de fuego, el Congreso no había considerado aplicar otras políticas de reforma al respecto. En consecuencia, el presidente Biden anunció en septiembre la creación de la primera oficina en la historia de la Casa Blanca dedicada a combatir la violencia con armas de fuego, que sería supervisada por la vicepresidencia y contaría con especialistas en la prevención de ese tipo de violencia.
Homicidios ilegítimos
Estados Unidos siguió utilizando medios letales en países de todo el mundo y ocultó información relativa a las normas y los criterios políticos y jurídicos que sus fuerzas aplicaban al usar esos medios.
El gobierno insistió en negar casos bien documentados de muertes y otro tipo de perjuicios infligidos a civiles, y no proporcionó verdad, justicia ni reparación por los homicidios de civiles cometidos en el pasado. Durante el decenio anterior, las ONG y especialistas de la ONU y los medios de comunicación habían documentado ataques estadounidenses con drones potencialmente ilícitos que habían causado importantes daños a civiles y, en algunos casos, violaban el derecho a la vida y constituían ejecuciones extrajudiciales. En septiembre, el gobierno de Biden instauró la Guía de Respuesta a Incidentes de Daños a Civiles para obligar a los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos a investigar y potencialmente sancionar incidentes si se sospechaba que un receptor de armas de fabricación estadounidense las había utilizado para herir o matar a civiles.
El ejército israelí usó municiones de ataque directo conjunto fabricadas en Estados Unidos en dos mortíferos bombardeos aéreos ilegítimos lanzados en octubre contra viviendas atestadas de civiles en el territorio ocupado de la Franja de Gaza. Esos bombardeos fueron bien ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, bien ataques indiscriminados que debían ser investigados como crímenes de guerra. El suministro continuado de munición a Israel violaba las leyes y políticas estadounidenses sobre la transferencia y venta de armas —como la Política de Transferencia de Armas Convencionales y la Guía de Respuesta a Incidentes de Daños a Civiles—, que en conjunto tenían como objetivo impedir las transferencias de armas que pudieran facilitar o contribuir a causar daños a civiles y a cometer violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.3
Tras los insistentes llamamientos de Amnistía Internacional y otras organizaciones, el Departamento de Defensa revisó su Manual de Leyes de la Guerra y aclaró que, cuando existieran dudas sobre si un posible objetivo de fuerza letal era civil o militar, las fuerzas armadas debían asumir por ley que ese objetivo era civil. La política militar previa no describía este principio con precisión y podría haber provocado muchos de los homicidios de civiles cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses en años anteriores.
Derecho a un medioambiente saludable
Entre enero y junio, Estados Unidos fue el mayor exportador de gas natural licuado del mundo. El presidente Biden aprobó un proyecto de perforación petrolífera en North Slope (estado de Alaska) cuya producción prevista ascendía a 180.000 barriles diarios, lo que desató protestas de grupos ambientales y comunidades indígenas y locales. Al mismo tiempo, prohibió la concesión de nuevos permisos de explotación en 4,05 de los aproximadamente 9,30 millones de hectáreas de la Reserva Nacional de Petróleo, situada en Alaska.
En abril, el presidente se comprometió a aportar 1.000 millones de dólares estadounidenses al Fondo Verde para el Clima. Su propuesta presupuestaria para 2024 incluía de forma explícita 4.300 millones de dólares de financiación climática, directa e indirecta, con cargo a las cuentas del Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y 1.400 millones de dólares de financiación climática directa con cargo a las cuentas del Departamento del Tesoro. A pesar de esas promesas, las contribuciones de Estados Unidos a la financiación climática se mantuvieron en un nivel muy insuficiente con respecto a lo que le correspondía.
En agosto, un tribunal de Montana resolvió por primera vez que las políticas ambientales de ese estado, favorables al uso de combustibles fósiles, habían provocado daños físicos y mentales a 16 denunciantes de entre 5 y 22 años y vulnerado su derecho constitucional a un medioambiente limpio y saludable.4 El tribunal derogó 2 leyes estatales que impedían a tribunales y organismos considerar las repercusiones que podía tener sobre el clima una propuesta de proyecto.
Estados Unidos seguía suministrando a escala mundial plástico fabricado a partir de combustibles fósiles, y las comunidades que se hallaban en primera línea soportaban la peor parte de sus consecuencias, que afectaban de manera desproporcionada a las personas negras, de otros grupos racializados, de ingresos bajos y con escasos conocimientos de inglés. Según un informe de 2021, año al que correspondían los datos más actualizados, quienes vivían en un radio de 4,83 km de las concentraciones de plantas petroquímicas ganaban en promedio un 28% menos que el hogar estadounidense medio y tenían un 67% más de probabilidades de ser personas negras, indígenas o racializadas. La exposición a las sustancias contaminantes emitidas por la industria petroquímica se asociaba a varias consecuencias para la salud denunciadas por las comunidades en primera línea, como índices elevados de cáncer, asma y problemas respiratorios, y que afectaban sobre todo a la población infantil.
En mayo se declaró un incendio químico en la planta de Deer Park de Shell Chemicals, en Texas, situada cerca del canal de navegación de Houston, lo que intensificó la exposición de las comunidades a sustancias contaminantes nocivas. En agosto, Texas presentó una demanda contra Shell, alegando que el incendio químico había causado daños ambientales derivados de las sustancias contaminantes presentes en el aire y los residuos que se habían vertido a los cursos de agua cercanos. En el canal de navegación de Houston había más de 400 plantas petroquímicas. Un estudio actualizado de la esperanza de vida en función de los códigos postales demostró que la de quienes vivían en la parte oriental de la zona metropolitana de Houston, próxima al canal, podía ser inferior en más de 15 años a la de quienes vivían en la parte occidental, más próspera.
- Estados Unidos: Un año después, la anulación de la sentencia de Roe contra Wade ha agravado la crisis de derechos humanos, 24 de junio
- Estados Unidos: El uso obligatorio de la aplicación para móviles CBP One viola el derecho a solicitar asilo, 8 de mayo
- Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Municiones fabricadas en Estados Unidos mataron a 43 civiles en 2 bombardeos aéreos israelíes en Gaza documentados, 5 de diciembre
- Global: Sentencia a favor de activistas en demanda relacionada con el clima en Estados Unidos sienta precedente histórico basado en derechos humanos, 16 de agosto