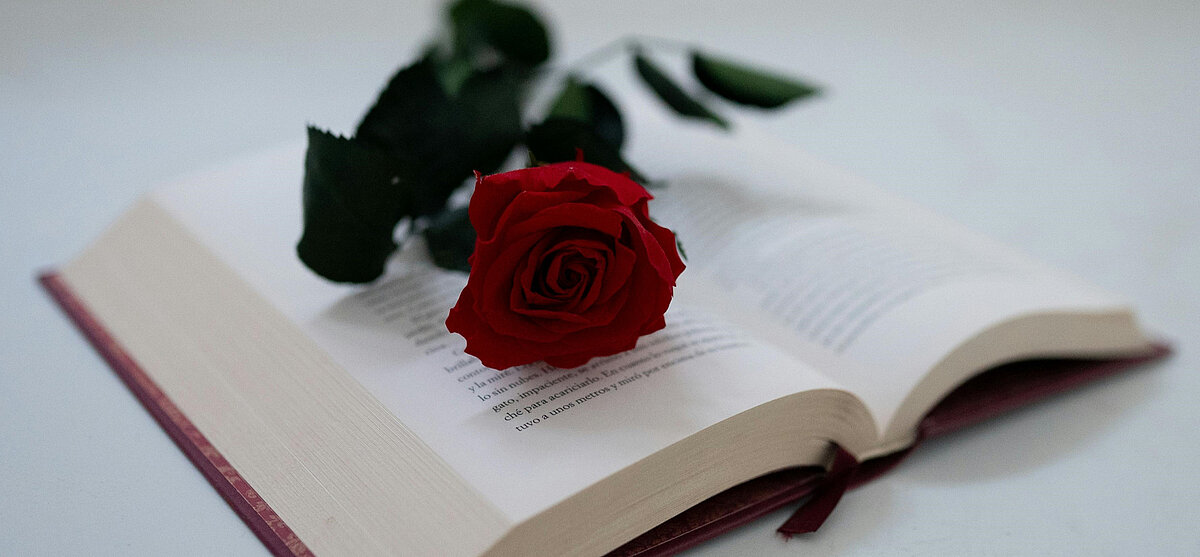Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
La situación de los derechos humanos seguía siendo terrible. Los ataques persistentes y en gran escala de los grupos armados y las fuerzas de seguridad congoleñas contra la población civil agravaron una crisis humanitaria en la que casi 7 millones de personas estaban internamente desplazadas y miles habían huido del país. Los grupos armados mataron a miles de civiles, y las fuerzas armadas llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. La violencia sexual y de género seguía estando muy extendida; sólo en la provincia de Kivu Septentrional se informó de más de 38.000 casos durante el primer trimestre del año. Se violaba sistemáticamente el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Periodistas, miembros de la oposición y activistas, entre otras personas, eran objeto de detención arbitraria y se enfrentaban a juicios sin las debidas garantías. Unos proyectos mineros en la provincia de Lualaba dieron lugar al desalojo forzoso de las viviendas y la privación de los medios de vida de miles de personas, mientras que los pueblos indígenas eran objeto de desalojos en nombre de la conservación de la naturaleza. El conflicto armado seguía teniendo un efecto devastador para el derecho a la educación de niños y niñas. Los desastres naturales causaron la muerte de cientos de personas y miles de desapariciones. Las prisiones adolecían de una grave saturación y las condiciones de vida de las personas reclusas eran, en general, desoladoras. No se observaron avances dignos de mención en la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos.
Información general
Decenas de grupos armados continuaban activos, sobre todo en las provincias de Ituri, Kivu Septentrional y Kivu Meridional, en el este del país. Los gobiernos de República Democrática del Congo y Ruanda intercambiaron retórica beligerante y se acusaron mutuamente de apoyar a grupos armados. Las autoridades congoleñas utilizaron grupos de milicias locales, que se enfrentaron a rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, después de meses de calma relativa en los frentes.
En octubre, el presidente Félix Tshisekedi anunció que el “estado de sitio” (una forma de ley marcial), en vigor en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional desde mayo de 2021, se ”atenuaría”.
En el contexto de las elecciones generales celebradas en diciembre de 2023, las autoridades intensificaron su represión de las voces discrepantes, y con ello redujeron aún más el espacio cívico.
Mientras tanto, la mayoría de la población se veía privada de derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos el acceso a alimentación adecuada, agua apta para el consumo, saneamiento, electricidad, educación, atención de la salud y vivienda.
Homicidios y ataques ilegítimos
Los grupos armados siguieron perpetrando ataques generalizados contra la población civil, en los que al menos 4.000 personas murieron, miles resultaron heridas y un gran número fueron secuestradas en todo el país. En la provincia de Ituri, la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO), grupo armado con predominio de la etnia lendu, atacó a miembros de la comunidad rival hema, entre otros lugares en campos para personas internamente desplazadas. En uno de esos ataques, el 12 de junio, en el campo de Lala, cerca de la localidad de Bule, combatientes de la CODECO mataron a tiros y machetazos durante la noche a un mínimo de 46 personas, la mitad de ellas niños y niñas, según el Observatorio de la Seguridad de Kivu. En represalia, grupos armados que se identificaron con la comunidad hema atacaron localidades de lendus y mataron a decenas de personas.
En la provincia de Kivu Septentrional, combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas —grupo armado ugandés activo en la región desde la década de 1990 y vinculado al grupo armado Estado Islámico— atacaron en enero la localidad de Makugwe, en el territorio de Beni. Mataron a golpes de machete a un mínimo de 23 personas, entre ellas 6 mujeres, según una organización de la sociedad civil local. Los rebeldes del M23 mataron a decenas de personas en una represalia contra civiles sospechosos de apoyar a grupos armados rivales o a las fuerzas armadas congoleñas. Según grupos de la sociedad civil locales, el 6 de agosto mataron al menos a 9 hombres en Marangara, territorio de Rutshuru, mientras la localidad estaba bajo su control.
En la provincia de Kivu Meridional, los ataques contra la población civil lanzados por grupos armados vinculados a la comunidad banyamulengue, por un lado, y las comunidades bembe y fuliro, por otro, se saldaron con víctimas mortales en los 2 bandos, según la ONU. En la zona occidental, un grupo armado llamado Mobondo, surgido tras la violencia entre comunidades de los pueblos yaka y teke, mató al menos a 100 personas entre enero y octubre y cometió otros abusos graves con impunidad, según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU. Las autoridades provinciales afirmaron que las disputas por la gestión de la tierra que estallaron entre los pueblos mbole y lengola en febrero en la provincia de Tshopo, en el centro del país, se saldaron con la muerte de más de 500 personas y el desplazamiento de 77.000.
En julio se encontró el cadáver del exministro y parlamentario de la oposición Chérubin Okende en su automóvil en la capital, Kinshasa, al día siguiente de que su familia denunciara su desaparición. Okende había sido visto por última vez en el Tribunal Constitucional, donde había acudido para reunirse con un juez en relación con la declaración pública de sus bienes. La promesa de las autoridades de realizar una investigación inmediata, exhaustiva, efectiva y transparente sobre su asesinato no produjo ningún resultado, y nadie rindió cuentas.
Derechos de las personas internamente desplazadas
Se calculaba que había casi 7 millones de personas internamente desplazadas, la cifra más alta de África, y el desencadenante de la mayoría de los desplazamientos había sido el conflicto armado. Al igual que en 2022, las provincias de Ituri y Kivu Septentrional fueron las más afectadas, con más de 500.000 nuevas personas desplazadas, según la ONU. A principios de octubre, en Kivu Septentrional se reanudaron los combates entre grupos armados locales, patrocinados por las autoridades congoleñas, por un lado, y los rebeldes de M23, respaldados por Ruanda, por otro, que dieron lugar al desplazamiento de 145.000 personas sólo en la primera mitad del mes.
Violencia sexual y de género
La violencia sexual relacionada con los conflictos y la violencia de género seguían siendo prácticas muy extendidas, también en el contexto del deterioro de la crisis humanitaria. Según UNICEF, sólo en la provincia de Kivu Septentrional se informó de más de 38.000 casos de violencia sexual en el primer trimestre de 2023, cifra que representaba un aumento del 37% con respecto al mismo periodo de 2022.
En el marco de las precarias condiciones en los campos situados en los alrededores de la ciudad de Goma, que albergaban a unas 600.000 personas, en su mayoría desplazadas por los ataques del M23, las mujeres y las niñas corrían especial peligro. Cientos de ellas sufrieron violencia sexual, incluidas violación y prostitución forzada, cuando buscaban alimentos, leña y otros artículos básicos. En mayo, Médicos Sin Fronteras afirmó que los niveles de violencia sexual en los campos para personas internamente desplazadas en Goma y sus alrededores habían alcanzado unas “proporciones catastróficas” sin precedentes; sólo en las 2 últimas semanas de abril, Médicos Sin Fronteras atendió a 674 víctimas.
En septiembre, el gobierno promulgó una ley que penalizaba y castigaba la intimidación y la estigmatización por motivos de género y el uso de trato degradante. La ley también castigaba los matrimonios por levirato y sororato forzados (cuando se obliga a una viuda a casarse con el hermano del esposo fallecido, o a una mujer a casarse con el esposo de la hermana fallecida, respectivamente) y el acoso por motivos de género en las redes sociales. Ese mismo mes se modificó el Código de Procedimiento Penal para eximir a las víctimas de violencia sexual y de género de los costos de los procedimientos penales, de los que se hacía cargo el Estado. En caso de aplicarse, las reformas prometían reforzar la protección jurídica contra diversas formas de violencia sexual y de género y garantizar la mejora del acceso a la justicia para las víctimas.
Ejecuciones extrajudiciales
El 30 de agosto, en Goma, las fuerzas armadas atacaron a seguidores del grupo político y religioso Fe Natural Judaica Mesiánica hacia las Naciones. Los ataques se llevaron a cabo antes de la manifestación que el grupo tenía previsto llevar a cabo contra la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), una operación de mantenimiento de la paz. Los soldados mataron al menos a 56 personas e hirieron al menos a otras 85, según las autoridades. Tres militares, entre ellos un mando, fueron declarados culpables de ejecuciones masivas tras una investigación y un juicio carentes de garantías.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
En marzo, el presidente Tshisekedi promulgó 2 leyes que restringían aún más el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Una de ellas era la Ley del Código del Sector Digital, que establecía penas de hasta 6 meses de prisión por transmitir información falsa a través de las redes sociales u otras modalidades de comunicación electrónica.
Las manifestaciones se prohibían o dispersaban violentamente de forma sistemática. El 20 de mayo, la policía y un grupo de jóvenes presuntamente vinculado al partido gobernante atacaron en Kinshasa a personas que se manifestaban contra la presunta falta de transparencia en el proceso electoral. La manifestación había sido organizada por partidos de la oposición, varios de cuyos dirigentes y simpatizantes resultaron heridos. Francine Naba, miembro del partido opositor El Ascenso de la República Democrática del Congo, que había asistido a la protesta, fue hallada sin vida el 25 de mayo en Kinshasa, unas horas después de ser presuntamente secuestrada por atacantes no identificados. Nadie rindió cuentas por su asesinato.
Entre mayo y julio, las autoridades provinciales impidieron que varios líderes de la oposición, entre ellos Moïse Katumbi, Martin Fayulu y Matata Ponyo, entraran en diversas provincias o celebraran reuniones y concentraciones en ellas.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
En septiembre, la policía detuvo al periodista Stanis Bujakera Tshiamala y lo interrogó en relación con un artículo en el que se citaba un informe filtrado atribuido a la Agencia Nacional de Inteligencia. El informe implicaba presuntamente a los servicios de inteligencia militar en el secuestro y asesinato de Chérubin Okende (véase, supra, “Homicidios y ataques ilegítimos”) y ponía en cuestión la veracidad de la versión oficial de las autoridades sobre su muerte. Stanis Bujakera fue acusado de “falsificación”, “propagar rumores” y “difundir información falsa”, aunque su nombre no aparecía como autor del artículo en cuestión. El 13 de octubre comenzó su juicio, en el que podía ser condenado a 15 años de prisión. Se le denegó la libertad provisional en varias ocasiones, y continuaba detenido.
Lens Omalonga, activista juvenil del partido El Ascenso, fue detenido en Kinshasa en mayo y estuvo recluido en régimen de incomunicación durante 6 semanas bajo custodia de la Agencia Nacional de Inteligencia. Su abogado declaró que en julio había comparecido ante un juez y se habían presentado en su contra cargos de desacato al presidente y de “imputaciones perjudiciales” en relación con una publicación que había compartido en las redes sociales. Se enfrentaba a enjuiciamiento en virtud de la Ley del Código del Sector Digital y otras disposiciones, y fue puesto en libertad provisional en diciembre.
Varios miembros de las comunidades tutsi y banyamulenge fueron arrestados, o secuestrados, detenidos y recluidos en régimen de incomunicación; otros sufrieron simulacros de juicio, acusados de apoyar a rebeldes del M23 o de espiar para el gobierno de Ruanda. En mayo, Lazare Sebitereko, destacado miembro de la sociedad civil de la comunidad banyamulengue en la provincia de Kivu Meridional, fue detenido y trasladado a Kinshasa, donde lo recluyeron en régimen de incomunicación en una celda de la inteligencia militar.
Al menos 21 activistas de la oposición y en favor de la democracia fueron detenidos y, en algunos casos, enjuiciados por cargos falsos relacionados con sus críticas a políticas del gobierno. En junio, un tribunal de apelación militar de Goma condenó a King Mwamisyo, del movimiento de la sociedad civil Lucha por el Cambio, a 5 años de prisión por “desacato al ejército” tras haber criticado el estado de sitio. King Mwamisyo llevaba en prisión desde septiembre de 2022.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Después de un dilatado proceso que duró 7 años, en octubre se promulgó la ley sobre defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta ley aumentaba el control del Estado sobre la condición jurídica y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos, al exigir su inscripción en registro ante un organismo oficial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, so pena de enjuiciamiento penal. La difusión de información considerada “difamatoria, insultante o calumniosa” podía ser castigada con entre 6 meses y 2 años de prisión.
Desalojos forzosos
La expansión de las minas industriales de cobalto y cobre en la provincia de Lualaba, impulsada por la creciente demanda mundial de minerales para la transición energética, intensificó los desalojos forzosos de personas de sus viviendas y tierras de cultivo. Se violaron, entre otros, el derecho de miles de personas a una vivienda adecuada y el derecho a no sufrir violencia. Los desalojos forzosos continuaron durante todo el año, y las autoridades y las empresas multinacionales afectadas no cumplieron las salvaguardias jurídicas prescritas por el derecho internacional y la legislación nacional en lo relativo a proteger a las personas frente a esas actuaciones.1
Derechos de los pueblos indígenas
En febrero entró en vigor una ley que protegía y promovía los derechos de los pueblos indígenas, fruto de una campaña de organizaciones de la sociedad civil que se había prolongado durante más de 30 años. No obstante, continuaron los abusos sistémicos contra los pueblos indígenas, especialmente en nombre de la conservación de la naturaleza. El pueblo indígena bambuti, que vive en los parques nacionales y sus alrededores (incluidos Salonga y Kahuzi-Biega, declarados Patrimonio de la Humanidad), fue objeto de persistente violencia por parte de fuerzas de seguridad y guardias de los parques, y de desalojos forzosos y otros abusos.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Miles de personas congoleñas seguían huyendo del país y solicitando asilo, sobre todo en países africanos. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entre enero y agosto unas 45.000 nuevas personas refugiadas de República Democrática del Congo llegaron a países vecinos, especialmente Uganda, Ruanda (véanse los apartados sobre Uganda y Ruanda) y Tanzania. Mientras tanto, República Democrática del Congo seguía acogiendo a medio millón de personas que habían huido de los conflictos armados y la persecución en otros países africanos, especialmente Sudán del Sur, República Centroafricana, Ruanda y Burundi.
Derecho a la educación
La implantación del programa gubernamental de educación primaria gratuita seguía tambaleándose debido a las deficientes infraestructuras, la insuficiente financiación del Estado y, lo más importante, las precarias condiciones del personal docente. El sindicato de docentes recurrió a la huelga para presionar al gobierno a fin de que cumpliera sus compromisos de mejorar sus salarios, términos y condiciones. El presupuesto provisional para 2024 reducía los fondos asignados al sector educativo del 21,6% al 18,4%.
La persistencia y extensión del conflicto armado en el este y el oeste de República Democrática del Congo seguían teniendo consecuencias devastadoras para la educación infantil. En marzo, un informe de UNICEF reveló que la educación de unos 750.000 niños y niñas se veía alterada en 2 de las provincias más afectadas por los conflictos en el este del país, debido al desplazamiento masivo. Miles de escuelas sufrieron ataques, se vieron obligadas a cerrar debido a la inseguridad o eran usadas como albergues para personas desplazadas.
Derecho a un medioambiente saludable
Varias regiones se vieron afectadas por inundaciones, desprendimientos de tierras, incendios y otros desastres naturales, cuya frecuencia y magnitud podían estar relacionadas con el cambio climático.
Los desastres naturales causaron el desplazamiento de decenas de miles de personas. En mayo, las lluvias torrenciales dieron lugar a inundaciones masivas y desprendimientos en las localidades de Bushushu y Nyamukubi, en el territorio de Kalehe, provincia de Kivu Meridional. Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el desastre causó la muerte de más de 400 personas y la desaparición de más de 2.500; además, un gran número de personas resultaron heridas y unas 50.000 se vieron obligadas a desplazarse. Miles de casas quedaron destruidas o gravemente dañadas. En septiembre, las intensas lluvias en la ciudad de Lisala, provincia de Mongala, causaron al menos 17 víctimas mortales, según las autoridades.
Condiciones de reclusión inhumanas
Las condiciones de reclusión seguían siendo terribles, y el exceso de población reclusa era tal que algunas prisiones estaban a un 2.000% de su capacidad prevista. Las personas presas padecían falta de agua potable y medicamentos, y se dieron algunos casos de muerte por inanición. En octubre, la prisión de Makala, en Kinshasa, con capacidad para 1.500 personas, albergaba a más de 12.000, más del 70% de las cuales estaban detenidas en espera de juicio. La Prisión Central de Goma, con capacidad para 300 personas, albergaba a más de 7.000, el 80% de ellas en espera de juicio.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En febrero, el gobierno adoptó un Proyecto de Política Nacional de Justicia Transicional que disponía el establecimiento de mecanismos judiciales para hacer frente a los delitos y las violaciones de derechos humanos de mayor gravedad. No se tomaron más medidas para garantizar la rendición de cuentas y proporcionar acceso a la justicia y recursos efectivos.
En mayo, República Democrática del Congo remitió un segundo caso a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (el primero se había remitido en 2004) y solicitó la apertura de investigaciones sobre presuntos crímenes competencia de la Corte, cometidos desde enero de 2022 en la provincia de Kivu Septentrional por rebeldes respaldados por Ruanda. La Fiscalía se comprometió a investigar todos los delitos de su competencia, fueran quienes fueran los presuntos autores. Ese mismo mes, el fiscal de la Corte Penal Internacional efectuó una visita de tres días al país, durante la cual se reunió con funcionarios congoleños y de la ONU, miembros de la sociedad civil y representantes de víctimas. Al término de su visita firmó, en nombre de la Fiscalía, un memorándum de entendimiento con el gobierno, concebido para reforzar la cooperación y la complementariedad entre la Corte y República Democrática del Congo.